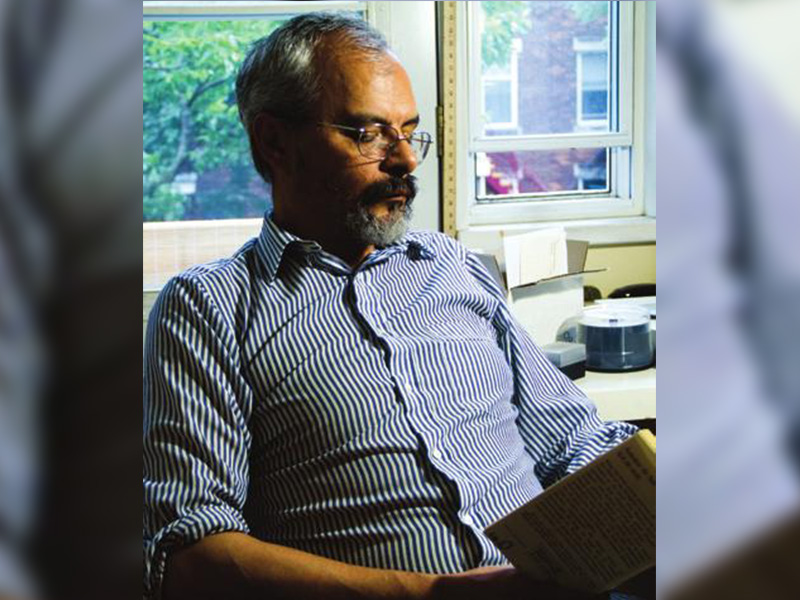Por Everaldo Monrroy
Dalila, en soledad, tantas cosas han ocurrido en la provincia que no me explico por qué no estamos en el mismo espacio y frente al mismo libro.
Yo, repitiéndote siempre lo que recopilé en mi marcha —incluyendo tu desnudez de maja desplazándome interminable y tú, intentando recuperar el coleto inerte de la sombra ensangrentada que algún día amaste.
Es tan difícil imaginarlo que, en mi lecho de moribundo, me niego a cerrar los ojos. El médico —ajeno a mis pensamientos— está impaciente.
Lo aguardan otros enfermos menos virulentos.
Los vecinos pelean en la habitación contigua, prisioneros como yo. Uno tose con fuerza y escupe sangre.
—Tienes los pulmones hechos garra…
—Por la anemia…
—Por el tabaco, no mientas.
Y tu Dalila, en tu planeta de ángeles y arcángeles, vives atada al púber de pies delicados y alas desteñidas. Te lo has robado de la selva amazónica.
No hay aleluyas.
El coro celeste aguarda la orden para reiniciar sus cantos.
Los libros sagrados vuelan.
Del desierto fuiste arrancada mientras cosechabas arena blanca para esparcirla en la selva de caoba, donde habitaba tu enamorado.
—No puedo separarme de Alba —dice el púber de piel-cacao, cabello-cactus y sin sacudir las alas.
No quiere partir.
Hay algo de ti que lo tiene atrapado.
Y yo, desde el basement intento levantarme. El médico ha pensado seriamente en inyectarme detergente líquido para terminar con mis quejumbres de pregonero.
—Necesito verla —digo—. Estoy seguro que en esta ocasión podré tocarle la espalda antes de meterse a la recámara… No importa que el rechazo vaya acompañado de una bofetada.
La imagen sigue calándote.
El tiempo, como siempre, corroe las evocaciones frescas y la neuronas.
Y en tu caso, no es así. Eres una iluminada.
La maja está presente. Abandona el baño, sale al corredor alfombrado, abre los dedos y cae la toalla.
Su cuerpo relumbra ante mi azoro.
Es esbelto, estrecho de cintura y ancho de cadera.
Su cabello oscuro se suelta y cubre parte de la espalda.
Una fragancia floral se esparce y paraliza.
Los reclamos de mis vecinos repuntan. Insisten en despedirse de mala manera. La enfermedad no es un impedimento para sacar el resentimiento que cargan desde el inicio del noviazgo.
De nada sirvieron los cuarenta años de convivencia y arrumacos.
Nunca imaginé que en un viernes —19 de junio— tú retornarías como un fantasma.
Gazanias y orquídeas, tan violáceas y extravagantes en un país lejano.
Y aún sigo al tanto de lo que ocurre durante la pandemia.
Desde el subsuelo de Montreal observo el discurrir de la Muerte. No deja de esforzarse. Guadaña al hombro recorre hospitales y departamentos.
Hoy, por ejemplo, dejaron de respirar 35 personas y 167 se contaminaron por el Coronavirus.
No pertenezco a esa lista.
Cinco mil 375 enfermos han dejado de existir. La Muerte ronda. 54 mil 550 infectados aguardan su porvenir. No todos viven enclaustrados en algún hospital, como yo. Solo 574.
—La mayoría muere de miedo —confía el medico con cuerpo de tinaco y rasgos mongoloides.
Me lo repite al oído.
Los 62 enfermos conectados a ventiladores mecánicos difícilmente la librarán. Ese es su mayor placer.
—Aléjate, desgraciado —digo a punto de sofocarme.
Dalila obedece.
—No, no tu —exclamo e intento tocarla con mi mano atada a un brazo de la cama—. Es a este carroñero al que le digo… Tu no, por favor… Deja de caminar… Sonríe, mírame con la misma mirada de coquetería, antes de meterte a tu habitación…
Si Alba, la mujer del Ángel púber, hablara contigo, es posible que la convencieras.
Para su comunidad, el divorcio es una palabra maldita. Tendría que suicidarse antes de romper el matrimonio.
Lo desconoces, Dalila.
Canada ha mermado tu sabiduría. Te mueve la carne, el deseo, la lujuria.
Todo ocurre tan rápido. Tan rápido. Tan rápido.
—Por fin, descanse en paz —escuchas que alguien lo dice, después de un profundo suspiro, la habitación contigua.
—Será incinerado…
—No importa… Ha dejado de sufrir…
Si Dalila no fuera lo que es, yo nunca lamentaría el haber perdido mis ojos por ella.